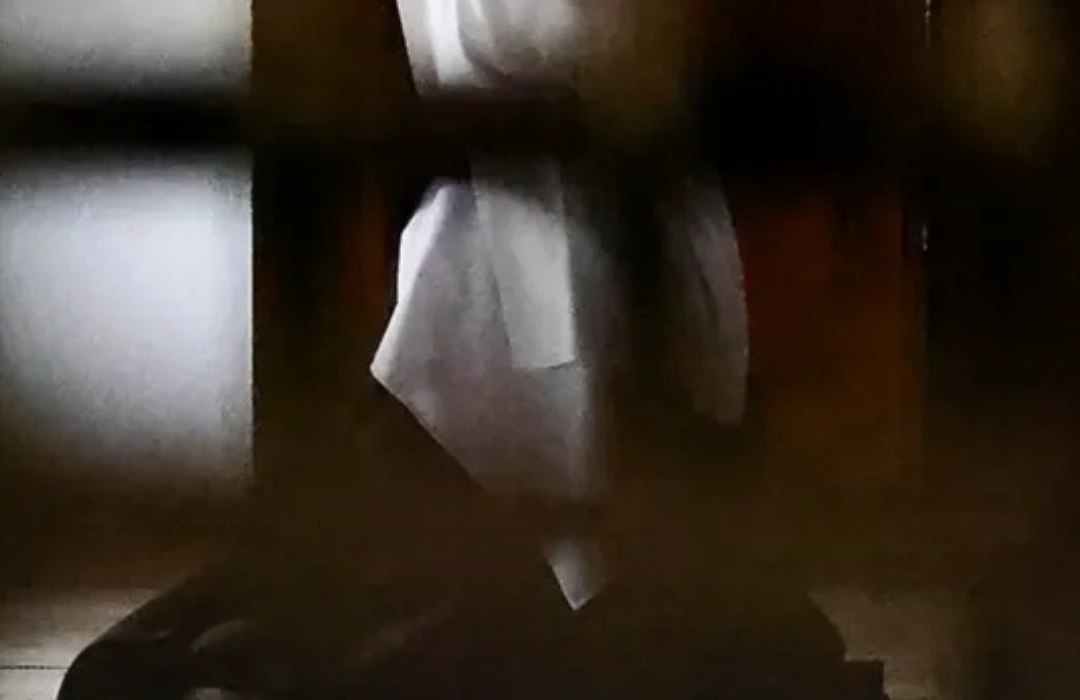En un convento de clausura papal ubicado en algún punto del interior de España, María, una joven madrileña de poco más de 20 años, ha encontrado su verdadera vocación. Hace casi tres años que ingresó en uno de los regímenes monásticos más estrictos que existen, donde las religiosas viven completamente aisladas del mundo exterior y solo pueden salir por causas de extrema gravedad.
«Es evidente que estoy en un sitio del que no salgo, pero para nada tengo la sensación de estar encerrada. En absoluto. No siento ningún agobio», confiesa María a través de una doble reja de hierro forjado que separa el locutorio del mundo exterior. «Soy yo quien ha decidido venir aquí, quien ha dicho sí a la llamada de Dios, y esa decisión me da mucha libertad».
Del reguetón a la vida contemplativa
La historia de María contrasta con la realidad de los conventos españoles, donde la edad media de las religiosas ronda los 70 años y las vocaciones han caído casi a la mitad en los últimos 15 años. Según los registros de la Conferencia Episcopal Española, en el país hay cerca de 25.000 religiosas y aproximadamente 7.600 monjes y monjas de clausura. Cada año se cierran unos 20 monasterios, aunque España sigue siendo el país con más conventos de clausura del mundo.
María no fue siempre una joven especialmente devota. Aunque provenía de una familia católica, llevaba una vida similar a la de cualquier universitaria de su edad: estudiaba, salía de fiesta, tenía novio y disfrutaba del fútbol —es seguidora del Real Madrid— y de navegar.
«Salir por la noche o ir de discotecas no me llenaba. Me preguntaba: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’. No era feliz así y corté en seco», recuerda.
Su camino hacia la vida religiosa comenzó cuando, tras dejar el colegio católico e ingresar en la universidad, decidió seguir cultivando su espiritualidad en una parroquia.
«Yo tenía 18 años y sentí en mi alma un deseo muy grande de encontrarme con Dios. Todo el mundo me decía que Dios existe, que Dios me ama, que Dios me ayuda, pero yo no lo veía claro», explica. «Empecé a ir a misa todos los días, a tener un rato de oración, a rezar el rosario a la Virgen, a tomármelo muy en serio. Y de repente vi que mi vida iba cambiando, que empezaba a ver al Señor, que mi corazón descansaba y que empezaba a ser feliz de verdad».
Un viaje transformador y una decisión radical
El punto de inflexión llegó durante un viaje a Tierra Santa, donde trabajó en un centro del Opus Dei. «Fue un viaje para caminar por el Evangelio», recuerda. Pasó una noche en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado del cristianismo, y allí tuvo una revelación:
«Si el Señor, que es lo que más quiero en el mundo, murió por mí, cómo no voy a hacer lo que Él me pide».
Al regresar a España, lo primero que hizo fue terminar su relación sentimental. «Cuando se lo expliqué tiempo después, le pedí perdón y él me dijo: ‘Bueno, si me tienes que dejar por alguien, que sea por Dios. Porque con ese no puedo competir’», relata María con una sonrisa.
Tras visitar varios conventos, encontró finalmente su lugar. «Fue llegar y estar con las madres, vi lo alegres que eran y supe que era aquí, que ésta era mi casa», afirma. Pocos días después llamó para pedir su ingreso y en unos cuatro o cinco meses, después del verano, ingresó definitivamente.
La reacción familiar y la nueva rutina
Comunicar su decisión a sus padres no fue fácil. «Fue un impacto muy grande. Porque les dije: uno, que iba a ser monja; dos, que iba a ser monja de clausura; y tres, que entraba ya. O sea, que no iba a acabar la carrera», recuerda. A pesar del shock inicial, sus padres nunca se opusieron. «Mi padre le decía a mi madre: ‘Mira, nuestros hijos nos los ha dado Dios, son suyos y no podemos negárselos si Él nos los pide’».
Ahora, María ve a su familia una vez al mes, siempre a través de la reja del locutorio. «Ellos están felices porque me ven feliz. Mi madre me decía: ‘María, como cambies tu forma de hablar, te mato’», comenta entre risas.
Su rutina diaria comienza a las 6:30 de la mañana con el rezo de Laudes, seguido de una hora de oración en el coro. El día transcurre entre rezos, oficios —María ayuda en la cocina y en la enfermería—, comidas acompañadas de lecturas espirituales y momentos de recreación con sus compañeras. A las 10:30 de la noche, tras el rezo de Maitines, se retira a su celda para descansar.
Una elección por amor, no una renuncia
Cuando se le pregunta si le ha costado renunciar al matrimonio o a la maternidad, María responde con convicción:
«Es que mi renuncia es una entrega por amor. Es como si yo te pregunto si te cuesta no tener a otra mujer que no sea la tuya. Yo lo que quiero es estar con Dios y no lo veo como una renuncia, sino como una elección. Yo gano a Dios, que es todo».
A pesar de la austeridad de su vida —sin televisión, radio, ni libros que no sean religiosos—, María asegura no echar de menos nada del mundo exterior. Ni siquiera el tabaco, que era uno de sus vicios antes de entrar al convento. «Me fumé el último cigarro justo antes de entrar», recuerda.
Para esta joven monja, la clausura no es una prisión sino una liberación. «Si uno lo mira con ojos humanos, todo puede parecer horrible. Pero las cosas hay que verlas desde la mirada de Dios», reflexiona. Y cuando se le pregunta cómo se imagina dentro de 20 o 30 años, responde sin dudar: «Pues muy feliz aquí dentro. Si sigo aquí dentro después de muchos años es porque habré caminado mucho más con Él. Nada me haría más feliz».
Fuente: razonmasfe.cl