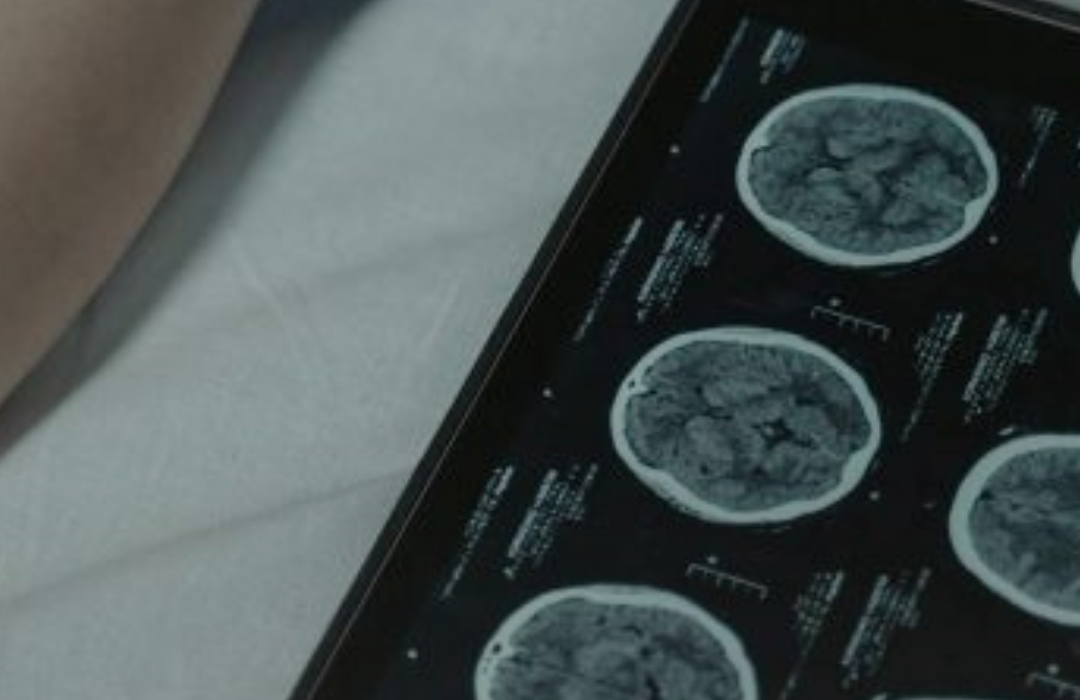La condición producida por el contagio del VIH amenaza la existencia de los waraos del delta del Orinoco en el este venezolano. La falta de medicamentos y la crisis en el sistema de salud ha disparado el número de muertes, según los especialistas.
JOBURE DE GUAYO, Venezuela — Después de que los vecinos se fueron a hacer sus tareas domésticas, Rafael Pequeño finalmente se quedó a solas con el jefe y abrió la libreta que tenía en su regazo. Los hombres estaban sentados en un palafito, una cabaña de techo de palma construida sobre pilotes en el delta del río Orinoco.
Habían pasado dos años desde la última vez que Pequeño, un enfermero, había visitado esta aldea indígena empobrecida en el este de Venezuela. En su cuaderno tenía un registro de los pacientes que habían participado en un programa de tratamiento del VIH; una iniciativa que, como el resto del sistema de salud pública del país, ha colapsado.
Pequeño tomó la lista de los infectados y comenzó a leerla:
“Armando Beria”, dijo en voz alta.
“Todavía sigue aquí”, respondió el jefe, Ramón Quintín.
“Ebelio Quinino”, continuó el enfermero.
“Sigue aquí”.
“Mario Navarro”.
“Muerto”.
“Wilmer Medina”.
“Muerto”.
De los quince lugareños que formaron parte del programa de tratamiento, cinco habían muerto por el sida, la enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En los últimos años, más de cuarenta residentes de este pueblo murieron de sida o síntomas similares a los que provoca esa enfermedad. Se trata de una localidad con una población aproximada de doscientas personas.
“Estoy muy preocupado”, dijo Pequeño en voz baja, consternado. “Está acabando con esta comunidad”.

Paulina Medina Beria, a la izquierda, con sus nueras Norbely La Rosa, en el centro, e Isbelia Freites La Rosa, mientras cuidaban a sus hijos. El sida causó el fallecimiento del esposo de Norbely. Meridith Kohut para The New York Times

El enfermero Rafael Pequeño viaja de un asentamiento a otro para localizar a los pacientes de sida. Meridith Kohut para The New York Times
En los últimos años, en medio de la profunda escasez de medicamentos que se vive en el país y la ignorancia generalizada, el VIH se ha extendido rápidamente por todo el delta del Orinoco y ha matado a cientos de indígenas warao que viven en asentamientos a lo largo de los canales que serpentean a través de los pantanos y bosques de este paisaje.
Incluso en las mejores circunstancias, sería difícil controlar la propagación de esa enfermedad en esta zona aislada y pobre. Pero, según los especialistas médicos y los líderes comunitarios waraos, el gobierno venezolano ha ignorado el problema dejando sola a la población ante esta grave amenaza para su existencia. Los fallecimientos y la huida de los sobrevivientes ya han destruido al menos a una aldea.
Jacobus H. de Waard, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Central de Venezuela que durante años ha trabajado y ha viajado con los waraos, dijo que está en juego el futuro de esa cultura ancestral.
“Si no hay intervención, esto va a afectar la existencia de los waraos”, advirtió. “Una parte de la población va a desaparecer”.
La epidemia que afecta a los waraos es una crisis dentro de un colapso, un dramático ejemplo de que Venezuela no logra lidiar con la emergencia del sida aunque en todo el mundo continúan disminuyendo factores como la tasa anual de nuevos infectados con el VIH y las muertes relacionadas con el sida.
En el gobierno del presidente Hugo Chávez, el programa venezolano de prevención y tratamiento del VIH/SIDA era de clase mundial y parecía que la enfermedad estaba controlada. Pero durante la presidencia de Nicolás Maduro, que comenzó en 2013, la economía de Venezuela ha colapsado ocasionando una aguda escasez de medicamentos y pruebas de diagnóstico, lo que ha también causa el éxodo de los mejores médicos del país.
El gobierno incluso ha dejado de distribuir condones de manera gratuita. Algo que, según los activistas, puede ayudar a prevenir la propagación del VIH. El costo de un paquete de profilácticos puede ser equivalente a varios días de salario mínimo.
Los activistas sostienen que la inacción del gobierno resulta especialmente atroz si se recuerda que el presidente Maduro, al igual que su predecesor, se ha proclamado como un protector de los pueblos indígenas de la nación.
El gobierno de Maduro no respondió a las solicitudes de entrevistas con funcionarios del programa de prevención del VIH, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
En los últimos años, el gobierno solo ha publicado sus estadísticas de salud en contadas ocasiones, y los médicos suelen cuestionar la exactitud de esas mediciones. Los activistas y especialistas en sida dicen que las tasas de infección del VIH y el número de muertes relacionadas con el sida se han disparado.
Además hay que considerar el número de pacientes estables infectados con VIH cuya salud ha empeorado por la falta de un suministro regular de medicamentos antirretrovirales y las medicinas necesarias para tratar otras enfermedades vinculadas con este padecimiento.
“Es una emergencia humanitaria, tenemos que ser muy enfáticos”, insistió Jhonatan Rodríguez, presidente de StopVIH, un grupo de activistas venezolanos.
Rodríguez afirma que, entre los venezolanos más desfavorecidos, están los waraos.
“Es una población que ha sido totalmente descuidada”.

Las familias de los indígenas waraos normalmente viven en cabañas construidas sobre pilotes llamadas palafitos. Meridith Kohut para The New York Times
Los waraos, el segundo grupo indígena más grande de Venezuela, han vivido durante muchos siglos en el delta donde las aguas fangosas del río Orinoco se funden con el océano Atlántico.
Con una población de 30.000 habitantes, esta etnia se distribuye ahora en cientos de asentamientos empobrecidos llenos de palafitos construidos en el borde de los arroyos y ríos de la región.
Es difícil llegar a esa zona. No hay carreteras y los viajes están restringidos a embarcaciones, principalmente piraguas. No hay líneas telefónicas fijas y en casi toda la región no hay señal de celular. Solo las aldeas más grandes tienen electricidad, aunque generalmente solo por la noche, y los generadores que la proporcionan a menudo se quedan sin combustible o se dañan.
Viajar a Tucupita, la capital del estado, puede tomar varias horas en lanchas de alta velocidad, pero una mafia controla la distribución de combustible en la región, lo que eleva los costos de la gasolina más allá del alcance de casi todos los residentes. Los piratas del río dificultan aún más el acceso al delta.
El VIH fue detectado por primera vez entre los waraos en 2007 y se cree que fue introducido por un migrante que regresó a su comunidad, uno de los muchos jóvenes de la etnia que buscaron trabajo en ciudades lejanas como limpiadores de casas, guardias de seguridad, vendedores ambulantes o en la prostitución.
Un estudio publicado en 2013 advirtió sobre una epidemia creciente. La investigación reveló que casi el 10 por ciento de los adultos que vivían en ocho aldeas de la etnia dieron positivo en las pruebas de VIH; un dato que, según los investigadores, constituye “una alta prevalencia dramática”. En una comunidad, alrededor del 35 por ciento de las personas examinadas resultaron VIH positivo. En comparación, la prevalencia del VIH entre la población adulta en América del Sur y Central fue de apenas cinco por ciento.

Rafael Pequeño, a la izquierda, hablaba con Tiburcia Sakobara, a la derecha, maestra de la escuela de Jeukubaka, una aldea del delta del Orinoco. Meridith Kohut para The New York Times

Abraham Navarro, de 50 años, posó para un retrato fuera de su casa. Navarro murió cinco días después. Los médicos le diagnosticaron VIH y tuberculosis, pero debido a la escasez de medicamentos, no pudo recibir el tratamiento completo. Meridith Kohut para The New York Times
Para empeorar las cosas, los expertos dicen que el tipo de virus que llegó a la población es particularmente agresivo, con el potencial de generar sida más rápidamente que otras cepas. Según los investigadores, la epidemia podría ser “devastadora” para los waraos.
La enfermedad también se extendió debido al vacío de información entre los miembros de la etnia. “Algunos simplemente nunca me creyeron o no me prestaron atención”, recordó Julián A. Villalba, un médico venezolano que dirigió la investigación.
La ausencia de programas de prevención, junto con las severas barreras idiomáticas (muchos waraos son analfabetos y no hablan bien el español) han permitido que se reproduzca la ignorancia sobre la enfermedad.
Villalba, quien ahora trabaja en la Facultad de Medicina de Harvard, estima que más del 80 por ciento de los waraos que diagnosticó entre 2010 y 2012 han muerto. El médico dijo que cuando los funcionarios del gobierno se dieron cuenta de sus alarmantes descubrimientos, algunos trataron de intimidarlo para acabar con su labor.
“No querían mostrar que las políticas estaban fallando”, dijo, en referencia al gobierno de Maduro.
“Tenemos un gobierno que busca silenciar todo”, dijo Ernesto José Romero, el vicario apostólico de Tucupita, durante una entrevista en San Francisco de Guayo. “Dicen que se resolverá. Pero cada vez mueren más personas”, señaló.

La familia del líder de la aldea, Ramón Quintín, preparando la cena en Jobure de Guayo Meridith Kohut para The New York Times
Rafael Pequeño, el enfermero, conoció a todas esas víctimas. Eran sus amigos, vecinos y familiares. Muchos eran también sus pacientes. Nacido y criado en San Francisco de Guayo, Pequeño trabajó durante quince años como enfermero en el hospital del pueblo. También se ha desempeñado como la persona de referencia en la región del delta para la distribución de medicamentos antirretrovirales.
No es que haya mucho que repartir pero, de vez en cuando, dijo, los funcionarios de Tucupita envían cajas de medicamentos, a veces con estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Pero explica que nunca es suficiente para asegurar un suministro constante para todos los pacientes con VIH del área y la mayoría de las veces no tiene nada que darles.
“Soy como un soldado sin su arma”, se lamentaba Pequeño, de 34 años. “No puedo hacer nada”.
Viviendo en San Francisco de Guayo durante la mayor parte de los últimos años, Pequeño perdió el contacto con muchos de los pacientes que viven en las aldeas que había estado monitoreando. Pero una mañana hace algunas semanas, me llevó a hacer un recorrido para ver cómo estaban algunos de ellos.

Una misa al amanecer celebrada por el obispo de Tucupita, Ernesto José Romero, en San Francisco de Guayo Meridith Kohut para The New York Times

Reina Medina, de 24 años, con Kimberly Guerra, su hija de un año, en el Hospital Hermana Isabel López de San Francisco de Guayo, donde escasean los suministros médicos. Meridith Kohut para The New York Times
Mientras nos acercábamos a Jobure de Guayo y revisaba su cuaderno con el registro de pacientes, Pequeño señaló el lugar donde vivía Quintín, el jefe de la aldea. Mientras la embarcación se movía a lo largo del muelle, la gente saludó calurosamente al enfermero desde sus casas.
Pequeño tomó asiento en el piso de la cocina comunal de la familia Quintín, una plataforma abierta hecha de tablones de madera y protegida por un techo de palma. El aire estaba lleno de los sonidos que caracterizan a las sociedades más antiguas: el crujido del fuego de leña, los graznidos de las guacamayas, el chasquido de un remo en el agua o los golpes del machete contra el taro crudo.
En Jobure de Guayo ninguna familia ha sido tan afectada por la epidemia como el clan del jefe, que ha perdido al menos a doce miembros por sida o síntomas similares a los de esa enfermedad en los últimos dos años. Mujeres y hombres, niños y niñas, murieron en sus hamacas de fibra de palma, colgadas en seis casas agrupadas alrededor de la cocina común.
“No hay medicina en el hospital. ¿Por qué?”, se preguntaba Quintín. “En el pasado, si estabas enfermo, hacían todo lo posible por hospitalizarte. Ahora no”, dijo.
“Mi gente se está muriendo”.

Armando Beria cosechando taro en el delta Meridith Kohut para The New York Times
Armando Beria es un residente de 25 años de Jobure de Guayo que estaba en la lista de pacientes de Pequeño. El hombre dijo que escuchó por primera vez sobre el sida cuando un médico visitó el poblado en 2013 y les hizo exámenes a las personas para detectar el virus. “Me hice el examen y me dijo: ‘Tú también lo tienes’”, recordó Beria.
Él cree que puede haber contraído la enfermedad al tener relaciones sexuales con otros hombres cuando era más joven, una práctica común entre los jóvenes waraos, especialmente antes de casarse. El sexo heterosexual, la lactancia y el contacto con sangre infectada son otras formas de transmisión entre ese grupo de personas.
Beria ha sufrido brotes recurrentes de diarrea, dolores de cabeza, dolores musculares y ha comenzado a perder peso, aunque continúa teniendo suficiente energía para pescar y cosechar taro para su esposa y sus cuatro hijos pequeños.
Su esposa ha dado negativo dos veces para VIH. Hace un año se practicó la prueba más reciente. Pero las lesiones características de la enfermedad han comenzado a aparecer en su cuerpo. “Creo que ahora ella lo tiene”, dijo, aunque no puede saberlo con seguridad porque no se han hecho los exámenes.

El sanador chamánico Eleuterio González, de 74 años, mientras practicaba un ritual de curación a Rosainy Salazar, quien durante los últimos cuatro meses había estado sufriendo dolores de cabeza. Meridith Kohut para The New York Times

Indígenas de la etnia warao hacían fila para comprar ropa con grandes descuentos a las monjas de la misión católica en San Francisco de Guayo. Meridith Kohut para The New York Times
El uso de los medicamentos, cuando llegan a la zona, es deficiente, dijo Pequeño. Los pacientes abandonan su tratamiento porque les produce náuseas o porque comienzan a sentirse mejor.
Y, sin tratamiento, muchos waraos han buscado soluciones en la medicina tradicional, lo que ha convertido en una figura clave al wisidatu, un sanador chamánico de esa etnia. La enfermedad, según creen muchos indígenas, es el resultado de la brujería.
Algunos familiares de Quintín dicen que han sido víctimas de una maldición infligida por un exresidente del pueblo a quien otros acusan de ser un hoarotu, un chamán maligno.
Mikaela Pérez, la nieta de Quintín, de 33 años, dijo que el conflicto se originó en una disputa entre su padre y otro aldeano. Ella dijo que ese hombre le puso un maleficio a su padre, cuya muerte por síntomas similares al sida fue seguida por el agravamiento de otros miembros de su familia.
“Una familia está llegando a su fin”, dijo Pérez. “Antes todos vivíamos juntos muy felizmente”. Pero ahora estamos llegando al final”.